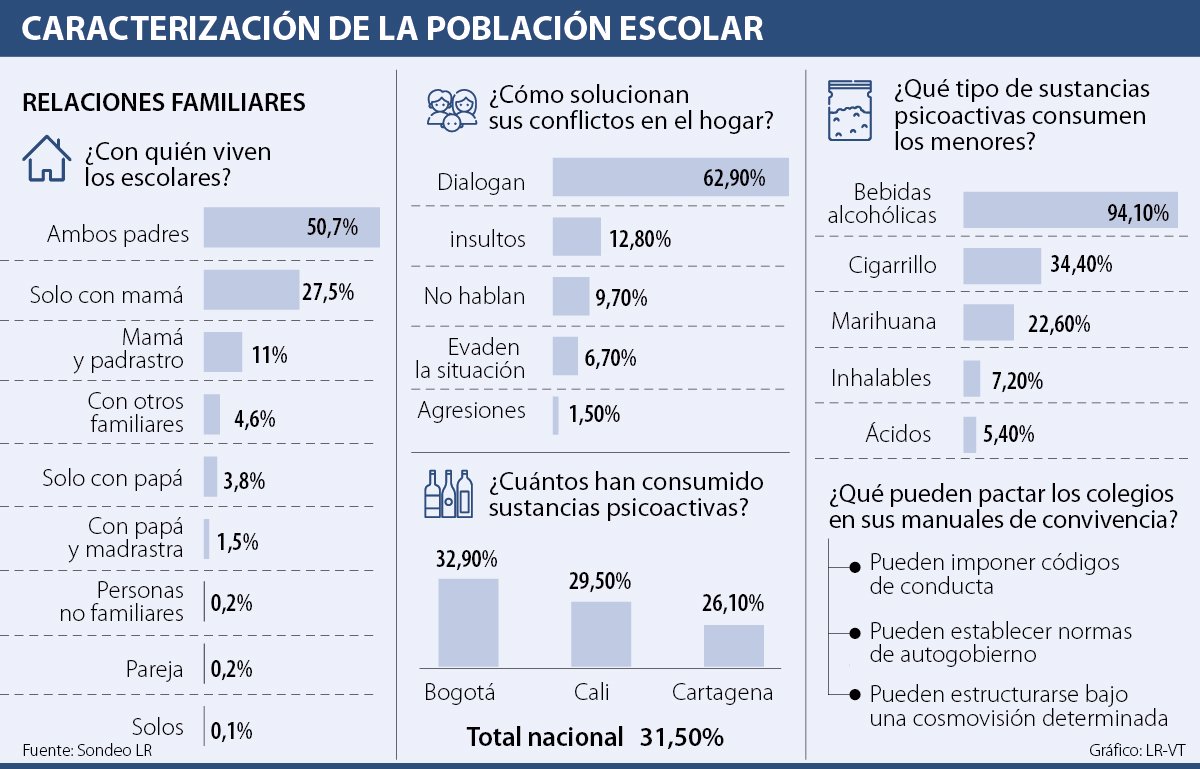La tecnología reconfigura y, además, transforma muchos de los presupuestos que hoy hacen posible una verdadera conversación.
Ya nadie habla. Todos prefieren teclear o mover los pulgares. Mensaje va, mensaje viene. Estás en pleno trabajo, escribiendo en el computador, y de pronto se abre en la pantalla la ventanita del chat interno: “Hola”. Dejas lo tuyo y respondes con otro “Hola”. Tu concentración pasa del trabajo al mensaje que se demora pero que está en camino, porque el ‘communicator’ te informa que del otro lado están... escribiendo.
Llegan al fin tres líneas, y respondes con un OK, lo que sea para no perder el hilo del trabajo, pero te devuelven una pregunta que exige desarrollo y empiezas a teclear, hasta que te paralizas: tu respuesta provocará otra consulta, y así hasta... “Llámame al interno 1213 y lo hablamos”, cortas, esperando que el otro no se ofenda.
Pasa lo mismo con
WhatsApp. Al cuarto ‘ping-pong’, pido tregua: “¿Puedo llamarte?”. A veces sobreviene una pausa en la que adivino cierto horror, un vacío que no puede interpretarse sino de una sola forma. No, no quiere que lo llame. Es raro.
Con un “hola” impune estás habilitado a disparar mensajes de WhatsApp a quien no conoces tal como si fuera un amigo de la infancia. Pero cuando se trata de hablar, la cosa cambia. ¿Será que el ‘ ¿puedo llamarte?’ supone el atrevimiento de pedir un grado de atención excesivo o exclusivo? ¿O sucede que el hecho de hablar podría llevar a una intimidad que se prefiere evitar? Como sea, si esquivamos hablar, ¿qué decir de la conversación, viejo arte cuyas condiciones de posibilidad parecen en vías de extinción?
Eso es lo que advierte Sherry Turkle, psicóloga y socióloga del instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que desde hace treinta años estudia de qué modo las nuevas tecnologías cambian la forma como nos comunicamos. En sus entrevistas, una frase se repetía: “Prefiero mandar un mensaje antes que hablar”. Turkle decidió estudiar el asunto desde una perspectiva etnográfica. “Si realmente la gente prefería mandar un mensaje en lugar de hablar, ¿qué implicaciones tenía esto en las distintas esferas de sus vidas? ¿Sus trabajos, familias, relaciones amorosas, la educación de sus hijos? –planteó la experta en una entrevista con Ima Sanchís publicada en el diario español ‘La Vanguardia’–. ¿Cuál era el impacto real de esa frase en sus vidas?”.La erosión tecnológica
Las respuestas están en su último libro, ‘En defensa de la conversación. El poder del habla en la era digital’, en el cual demuestra que, sí, los más variados tipos de conversación –entre amigos, en la pareja, en la familia y hasta la que uno mantiene consigo mismo en soledad– han sido erosionados por la tecnología.
Estamos perdiendo el hábito de conversar cara a cara, dice Turkle. Textear –el diálogo editado, a distancia y por turnos– es menos riesgoso, más limpio y menos demandante. Pero no es gratis. El eclipse sutil de las conversaciones cara a cara pone en jaque mucho de lo que nos hace humanos, empezando por la capacidad de sentir empatía y leer las emociones de los otros.
La conversación atenta de los padres con sus hijos, por ejemplo, les permite a los chicos verbalizar sus sentimientos y desarrollar la confianza y la autoestima, además de la empatía. A partir de sus entrevistas, Turkle detectó un círculo vicioso: “Los padres les dan celulares a sus hijos. Los chicos no logran que sus padres dejen sus teléfonos, así que se refugian en los suyos. Después, los padres usan esa concentración de los chicos en sus celulares como un permiso para estar con sus dispositivos todo lo que quieren”.
Los padres usan esa concentración de los chicos en sus celulares como un permiso para estar con sus dispositivos todo lo que quieren
Turkle dice que el simple hecho de poner un celular en la mesa mientras hablamos afecta el contenido de la conversación. “No hablaremos de cosas importantes, de sentimientos profundos, de nuestra intimidad, sino que conversaremos de trivialidades, de asuntos superficiales de los que podamos desconectarnos con facilidad –afirma–. Ahí radica el problema: no es el mensaje de texto, el móvil o la tableta. Es cómo nos afecta interiormente, cómo nos modifica y cómo cambia nuestras relaciones sociales”.Cambios de fondo
Cada vez pasamos más tiempo ‘online’. Allí nos habituamos a dinámicas y comportamientos que después traemos a la vida ‘offline’ e impactan a largo plazo en nuestra existencia diaria, donde trabajos como los de Turkle registran cambios que van más allá de cuestiones de forma. La
tecnología está haciendo algo más que reconfigurar la forma como conversamos. Y esto porque está transformando muchos de los presupuestos que hacen posible una verdadera conversación.
Conversar es sintonizar con la frecuencia del otro. Hoy, frente a los ruidos de la vida online, resulta difícil incluso encontrar la propia, condición para abrirse a los demás. Tal como la música, la conversación necesita del silencio. De allí nace, y el silencio es también la pausa o el epílogo que abre la posibilidad de que aflore lo inefable, lo que está más allá de las palabras.
La avalancha de datos a la que estamos sometidos no solo enturbia el silencio, sino que reclama una atención que nos sustrae el tiempo. Tiempo al que, en la sociedad del rendimiento, hay que sacarle un rédito cuantificable. Acaso hoy la conversación no cotiza porque no persigue nada, salvo ir descubriendo al otro en el presente mismo del diálogo.
Así, de paso, se descubre uno, tal como el improvisador que, de pronto, en respuesta a una frase de otro músico, da con una nota que encierra lo nuevo, lo inédito, aquello que estaba esperando las condiciones para manifestarse. La conversación es abandonarse a lo inesperado.
“Creo que es Borges quien dice, citando a Stevenson, que el mejor poema no puede compararse a una bella conversación –dice Ivonne Bordelois, lingüista y poeta–. Hay algo en el acorde de clima y de ritmos de una hermosa conversación que nos calma, nos fusiona y nos transfigura. En la palabra ‘conversar’ está la idea de ‘verter conjuntamente’, como lo hacían los esposos al derramar simbólicamente líquidos en el rito matrimonial primitivo. Los holandeses llamaban ‘converseren’ al delito de adulterio, lo cual comprueba el erotismo básico de la comunicación verbal”.
¿Se conversa menos que antes?
Mucho de nuestra cultura contemporánea se funda en el atropello de la palabra por la imagen, que en cierto modo acorrala y acota las capacidades expresivas más complejas de la palabra. Vehículo capital en la civilización del consumo y de la velocidad, la imagen va deteriorando los poderes reflexivos de la palabra. Es el ojo antes que el oído el que decide nuestras elecciones e intercambios.¿Y el lenguaje? ¿Se ha empobrecido? ¿Influye esto en la calidad de las conversaciones?
La televisión es una máquina trituradora de lenguaje. Antes nos moríamos de risa; ahora nos cagamos de risa. Antes nos rompíamos el alma; ahora nos rompemos el culo. Estas metáforas se vuelven inaudibles o inocentes a fuerza de repetidas. Una pequeña ventana se abre cuando escuchamos a los venezolanos recién venidos a nuestras costas. En la gracia y la cortesía con que suelen expresarse advertimos cómo los porteños nos complacemos en degradar este maravilloso don de hablarnos que nos ha sido dado.
El deterioro de la palabra y el diálogo se percibe también en la esfera pública. Se trata de un fenómeno global que en la Argentina tiene rasgos propios. Basta recordar el trámite de la sesión en la que la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de presupuesto. Fuera del Congreso, grupos de manifestantes apedreaban a la policía; dentro, los legisladores casi se van a las manos.
“Para que la conversación pública tenga vigor, quienes participan deben estar guiados por la curiosidad (es decir, por el interés en aquello que no se conoce) y por su compañero de ruta, el escepticismo, es decir, la capacidad de desconfiar de los propios esquemas mentales –dice el ensayista y editor Alejandro Katz–. Hoy, la escena pública está estructurada sobre la certeza de que la propia visión del mundo es a la vez correcta y completa, y ese no es un buen punto de partida para la conversación”.
Katz afirma que ni el gobierno anterior ni el actual han intentado construir un espacio de conversación pública. El régimen discursivo del kirchnerismo fue el de la palabra religiosa emitida por el líder, que habla desde el púlpito o sus sucedáneos en la política de masas: el balcón o la cadena nacional.
Hoy la escena pública está estructurada sobre la certeza de que la propia visión del mundo es a la vez correcta y completa, y ese no es un buen punto de partida para la conversación
“No es una palabra sujeta a controversia porque es portadora de una verdad de fe, y no es democrática porque no es emitida por cualquiera sino solo por quien conoce esa verdad. Una palabra premoderna, anterior a lo político”, afirma. Tampoco es político, dice, el régimen que domina la producción del discurso del gobierno actual: “No interpela a ciudadanos como tales, sino a consumidores, y en relación con ellos ejecuta alternativamente dos estrategias: o se subordina a la demanda preexistente o hace una propuesta de venta de productos”.
Para Katz, la calidad de la democracia depende del modo como circula la palabra pública. “En la historia del país prevalecen períodos en los que quien controla el poder ha ignorado o acallado a aquellos con los que debería haber entrado en conversación. Esto se ve exacerbado hoy, en un contexto mundial de creciente polarización ideológica, de más énfasis que argumentos, una época que parece legitimar a quienes actúan en la ignorancia del otro. Para recuperar el diálogo, hay que aprender que en los otros siempre hay algo de verdad”.Menos empatía
Hay un problema de escucha. Tanto en la conversación pública como en la privada. Y sin escucha no hay conversación posible. Encerrados en nuestros propios mundos, o en nuestras propias tribus virtuales, tenemos un problema con el otro. Acaso se trate de una crisis de la empatía, como señala Turkle. Hay estudios serios que dicen que la comunicación a través de las redes sociales ha reducido los niveles de empatía de los universitarios estadounidenses en un 45 % en los últimos 20 años.
No se trata de demonizar las redes. Skype permite hoy hablar con el amigo o el familiar que vive al otro lado del mundo como si estuviera a la vuelta de la esquina. La cuestión es que el afán de comunicarnos a la distancia a través de las pantallas con nuestros muchos contactos virtuales no nos haga olvidar a quienes tenemos al lado de cuerpo entero.
“La tecnología nos hace olvidar lo que sabemos de la vida –le dijo Turkle a Sanchís–. Sabemos que es esencial que los padres hablen y jueguen con sus hijos; sabemos que los alumnos deben escuchar al profesor en lugar de enviar mensajes en la clase; sabemos que los amigos deben hablar entre sí para serlo; sabemos que las relaciones amorosas nacen de la intimidad compartida, de la conexión personal; sabemos que el debate público en la universidad, en las aulas, en la política, es la mejor manera de construir nuestra identidad. Aceptemos entonces el resultado de nuestras encuestas: la conversación es la única manera de ser humanos. ¿Por qué no conversamos más?”.
Habrá que ver qué suerte corre el llamado de la experta. En la elogiosa reseña de su libro que Jonathan Franzen hizo en ‘The New York Times’, el novelista recuerda que Steve Jobs, el creador de Apple, prohibía las tabletas y los ‘smartphones’ en la mesa familiar. ¿Qué posibilidad existe de que actúe con la misma precaución gente menos esclarecida, es decir, la inmensa mayoría, en un mundo cada vez más desigual donde el capitalismo y el consumo bailan al ritmo de las innovaciones globales de la tecnología digital? Habrá que conformarse con seguir instalando el problema como tema de conversación. Al menos mientras haya dos que conversen de verdad.