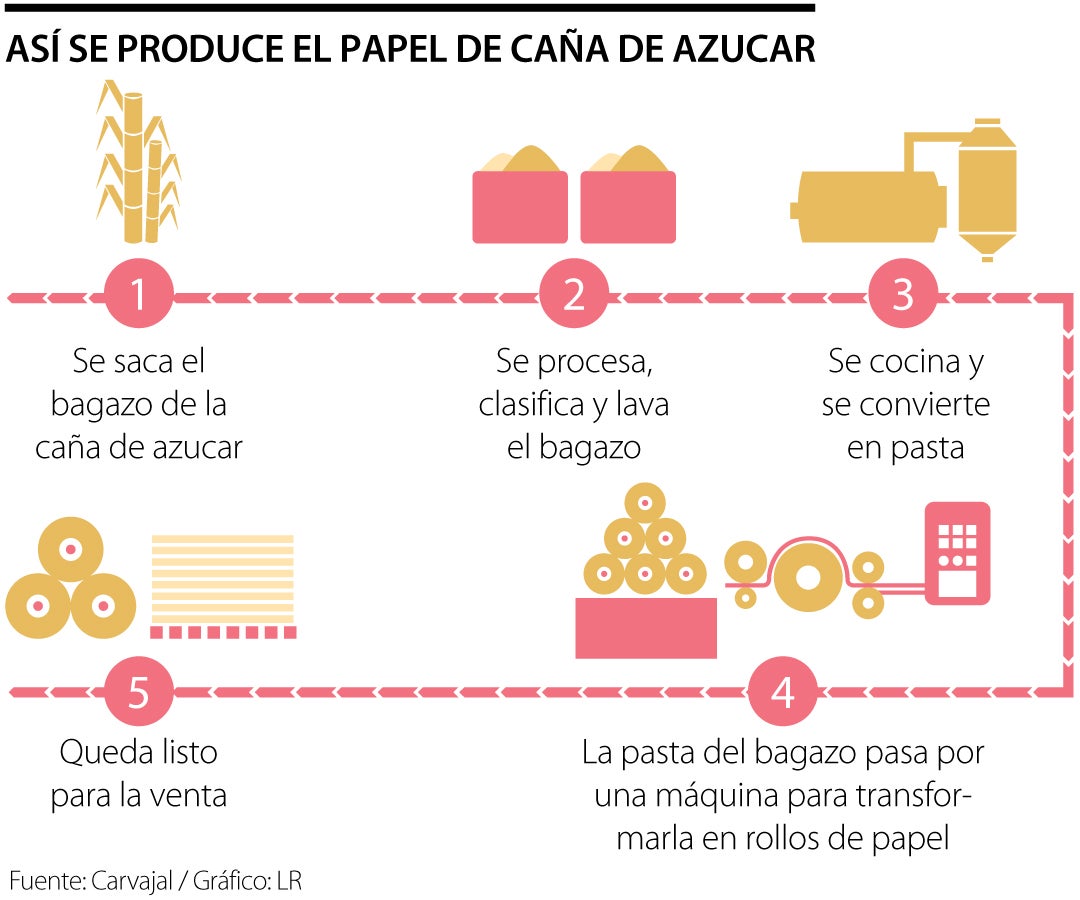El Ciat estrena en el Valle del Cauca un banco de germoplasma de última generación.
El 8 de febrero de 1998, un grupo de investigadores recogió en la ciudad de Zarcero, en Costa Rica, muestras de semillas de un fríjol silvestre llamado Phaseolus vulgaris. Cuatro años y nueve meses después, al regresar al mismo lugar, no encontraron rastro de esta variedad. Así, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que en el último siglo se ha perdido alrededor del 75 por ciento de la diversidad de los cultivos destinados a la alimentación humana.
Tan inquietante como la desaparición de las especies animales, aunque a veces menos mencionada, la extinción de variedades silvestres de plantas es una fuente de preocupación para una humanidad que ve cada vez más homogeneizada su dieta.
Se cree que de 7.000 y 10.000 especies que empleaban los humanos, hoy se cultivan alrededor de 150 y solo doce representan más del 70 por ciento de lo que consumimos.
Por suerte, las muestras de Phaseolus vulgaris fueron recolectadas para preservarlas en un banco de germoplasma. Aun hoy hacen parte de la colección de más de 67.000 materiales distintos de fríjol, yuca y forrajes tropicales del mundo que custodia la Alianza Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat), en Palmira, Valle del Cauca. Una de las más grandes del mundo de estos cultivos, esenciales para la seguridad alimentaria y nutricional.
Pero si la humanidad solo se alimenta de algunas plantas que cultiva, ¿por qué se esfuerza por conservar aquellas variedades que crecen silvestres, sin importar que no cumplan con los estándares impuestos por los paladares comerciales?
En la inmensa cantidad de información genética que desconocemos de estas variedades reposan características clave que pueden hacerlas más nutritivas, resistentes a condiciones extremas de calor y falta de agua, o menos propensas a sufrir ciertas enfermedades.
Adaptabilidad de la que especies de las que sí nos alimentamos, también amenazadas por el cambio climático y las plagas, se podrían beneficiar.
Con ese objetivo, durante los últimos 40 años, los investigadores del Ciat han alimentado su colección, que más que un repositorio que le rinde homenaje a una biodiversidad en peligro o desaparecida, es una herramienta viva.

Cada semilla que se guarda en el banco se selecciona para garantizar las mejores características.
Las plantas –en forma de semillas o plántulas en tubos de ensayo– son catalogadas, conservadas y puestas a disposición para su distribución entre los agricultores que las soliciten. Muestras a las que también tienen acceso los científicos que trabajan en programas de mejoramiento en busca de nuevas variedades más fortalecidas.
El de Palmira es uno de los once bancos de germoplasma internacionales del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), patrocinado por el Banco Mundial, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Ahora, además, será el banco de germoplasma de fríjol, yuca y forrajes tropicales más grande del mundo, gracias a su nuevo edificio, Semillas del Futuro. Una instalación que abre sus puertas al público desde mañana 15 de marzo y que sustituirá al banco original de la Alianza Bioversity y el Ciat, que ya ha superado su capacidad.
Para evitar el fin del mundo
Precisamente esa variedad de donantes es una muestra del compromiso que hoy tienen diferentes agentes para soportar la conservación de la diversidad de los cultivos
El nuevo edificio se materializó en los últimos dos años, gracias a una inversión de 17,2 millones de dólares provenientes de financiadores como el Gobierno de Colombia, del Reino Unido y de Alemania, la Fundación de la Familia Sall, la Fundación Santo Domingo, el Global Crop Diversity Trust, además de fondos propios de la Alianza Bioversity-Ciat.
Para Joe Tohme, director del área de investigación en agrobiodiversidad de la alianza, precisamente esa variedad de donantes es una muestra del compromiso que hoy tienen diferentes agentes para soportar la conservación de la diversidad de los cultivos.
No solo con esta nueva y avanzada infraestructura, también reciben fondos de múltiples países y agencias para la operación anual del banco de germoplasma, que funciona dentro del marco del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, estrategia en la que las naciones del mundo se unieron desde el 2001 para responder ante el dramático escenario de la extinción de las especies vegetales.
Semillas del Futuro cuenta con cuatro módulos en los que no solo se custodiarán para la humanidad las colecciones existentes de fríjol, yuca y forrajes tropicales del mundo, sino que también esperan ampliarlas con materiales de otros cultivos esenciales y sus parientes silvestres para continuar apoyando la seguridad alimentaria y nutricional mundial.
El banco de germoplasma actual ha distribuido más de 500.000 muestras de semillas a 160 países desde 1973, entre ellos a Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Costa Rica, Italia, Perú, El Salvador, Zambia, China, México, Guatemala, Ecuador, India, Japón, Holanda y Panamá.
Hoy, ante escenarios de crisis como los que atraviesan naciones como Venezuela y Ucrania, están también preparados para contribuir a restablecer variedades que se puedan haber perdido en estos lugares, repatriando muestras que estén en su custodia cuando ellos lo soliciten.
Y, si en algún momento todo falla y por algún motivo se pierden las semillas de bancos como el de Palmira, estos cuentan con un respaldo de sus semillas, a resguardo en lugares como Svalbard, un archipiélago de Noruega ubicado a mil kilómetros del Polo Norte.
Hasta este Banco Mundial de Semillas, que en su bóveda protege la biodiversidad de todo el planeta como una especie de arca de Noé vegetal, llegó en 2020 una encomienda enviada por la alianza. Un paquete con semillas que atravesó 10.000 kilómetros y siete aeropuertos, en cinco días, para sumarse a esa reserva alimentaria para la humanidad.

Los investigadores de la Alianza Bioversity- Ciat han desarrollado variedades de yuca con mayor contenido de betacarotenos para mejorar la nutrición de poblaciones de África.
IA, robótica y tecnología
Por otra parte, uno de los módulos del nuevo edificio está destinado al Laboratorio de Descubrimiento de Datos y Biotecnología, que facilitará nuevos hallazgos apoyándose en la genómica y en tecnologías de inteligencia artificial y big data. Hace parte del ‘banco digital’, que, según explica Mónica Carvajal, científica que participa en este proyecto, surge de la necesidad de crear un repositorio de conocimiento que permita acceder a la información genética de las colecciones.
Un recurso hasta ahora subutilizado, pues solo se ha secuenciado el genoma de alrededor del 10 por ciento de las 67.000 especies que tienen en su poder. “Los procesos operativos para almacenar las semillas y para propagar las plántulas se vienen implementando hace décadas; sin embargo, hacen falta unos medios efectivos para descubrir y transferir genes importantes y beneficiosos que tengan los parientes silvestres de los cultivos a variedades mejoradas”, detalla Carvajal.
Gracias a la puesta en funcionamiento de Semillas del Futuro, los investigadores ahora cuentan con recursos de última tecnología para agilizar esos procesos de extracción y secuenciación del ADN.
Además, científicos de todo el mundo tendrán acceso libre y gratuito a los pasaportes digitales de estos cultivos, agilizando la colaboración y los descubrimientos.
“Vamos avanzando poco a poco, no solo en la parte de genómica, sino en la fenómica –que incluye el estudio de las características observables de los organismos–, porque sabemos que esas capas de información son muy necesarias para sumar a las semillas y que los usuarios puedan aprovecharlas. No lo vamos a hacer solos, la idea es colaborar con muchas instituciones, por eso aquí también tienen oficina Agrosavia y el Instituto Humboldt, por ejemplo, y queremos trabajar con muchos otros socios estratégicamente en esta secuenciación y caracterización de las colecciones”, comenta Marcela Santaella, gerente de operaciones y calidad del banco de germoplasma.
La idea es contribuir a ampliar la trayectoria que ya han conseguido en sus 53 años de presencia en el país los investigadores del Ciat, con resultados que incluyen más de 40 variedades mejoradas de fríjol entregadas a agricultores en Centro y Suramérica, un programa de biofortificación de cultivos que ha producido yucas y fríjoles con mayor contenido de betacarotenos y hierro, respectivamente, y de los que ya se alimentan poblaciones en África e incluso en el norte de Colombia, por nombrar solo algunos de sus casos de éxito.
Semillas del Futuro espera convertirse en un centro de conocimiento e innovación para la región y el mundo, donde confluyan investigadores de universidades y de diferentes instituciones del país, científicos extranjeros, estudiantes de colegios y hasta robots.
Gracias a la colaboración que mantiene la alianza con X Development, organización estadounidense de investigación y desarrollo fundada por Google, por el campus de Palmira ya se mueven versiones beta de róvers que ayudan a monitorear el crecimiento de algunas variedades que se llevan a cultivo y cuyos datos esperan aportar a la expansión de este tipo de tecnologías para continuar beneficiando a los agricultores del mundo que nos alimentan, con los avances de la ciencia.
Los detalles del nuevo edificio
Semillas del Futuro es el primer banco de germoplasma en el mundo construido con certificación Leed (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) de nivel platino. Cuenta con un diseño de edificio icónico, elaborado por arquitectos colombianos, y energéticamente eficiente, que incluye una marquesina de ‘piel’ externa para repeler la radiación UV, paneles para aprovechar la energía solar (que generan casi la mitad de la electricidad que necesitan las instalaciones para funcionar), control térmico, ventilación natural y acopio de agua de lluvia, para aprovechar el clima local: en Palmira llueve alrededor de 100 días al año.